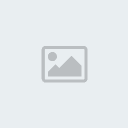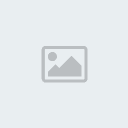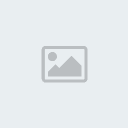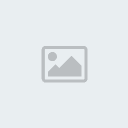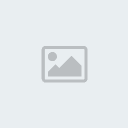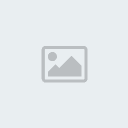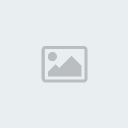Nadal completa un palmarés perfecto
El tenista español supera a Djokovic y un parón por la lluvia para ganar el Abierto de Estados Unidos y completar el Grand Slam
JUAN JOSÉ MATEO | Nueva York 14/09/2010

Los truenos que suenan en la distancia no tienen nada que ver con los cazas del ejército estadounidense, que antes surcaron los cielos; no son, tampoco, reverberaciones, brutal el sonido, que correspondan al feroz golpeo de Rafael Nadal, que está ganando a Novak Djokovic la final del Abierto de Estados Unidos (6-4, 5-7, 6-4 y 6-2); y, ni mucho menos, forman parte de la fanfarria con la que se recibe a un grupo de marines portando la bandera estadounidense antes del encuentro. No, los truenos anuncian tormenta y avanzan las nubes negras que poco a poco van colocándose sobre la pista. No, los truenos avisan de la lluvia que viene y sirven de banda sonora a un partido que se lucha desde el corazón y las tripas, sin florituras. Y no, los truenos, brevemente retumbantes, son solo el preludio del agua, que por segundo día seguido suspende la final del último grande del año (6-4, 4-4 y 30-30 para Nadal), antes de que el español, el número uno, logre su noveno grande y un lugar preeminente entre los suyos: a los 24 años, se convierte en el séptimo tenista que ha ganado los cuatro grandes.
El encuentro nace entre señales que hablan de la batalla que viene. Están los cazas rompiendo a toda velocidad las nubes. Está sonando en el calentamiento Born to be wild (Nacido para ser salvaje). Está también la amenaza chispeante de las valquirias de Wagner y el dragón serigrafiado en la camiseta con la que Djokovic juega desde el principio el partido. El serbio, sin embargo, no arranca escupiendo fuego y chispas, no enseña garras y bífida lengua, sino que más bien parece una ligera lagartija. El número dos deja escenas preocupantes: una y otra vez, tras cada punto, se acuclilla como si tuviera agujetas o estuviera dolorido en los isquios. Pierde una pelota y se golpea con violencia la planta de ambas zapatillas. Cede un break, el segundo de la primera manga, tras recuperar el primero, y chilla, grita y revienta la raqueta contra el cemento, trozos de plástico por los aires, astillas como lágrimas golpeando al suelo, al tenista y a sus dedos.
Nadal lo observa todo cejijunto. Para él pudo ser la señal que indicara que había llegado el momento de dominar abrumadoramente el partido. Fue, sin embargo, el inicio de su propio suplicio. La final no se jugó con raqueta. Se disputó con el corazón y las entrañas, más que contra el rival, contra uno mismo. Los dos rivales compitieron encogidos, presas de los nervios, prisioneros de la historia. Nadal, perdidísimo con el revés, salió reforzado de ese duelo, pero solo después de pasar grandes sufrimientos.
Para empezar, el español, vestido de negro, gritón en el pasillo ("¡Vamos, vamos!") se encontró 4-1 abajo en el segundo set. Perdió nueve puntos seguidos. No encontró soluciones. Y fue desbordado, perdedor en el contraste de estilos. Nadal quería mover de una esquina a otra a Djokovic, desequilibrarle para que no golpeara con los pies bien plantados en el suelo, convertirle en un parabrisas. Djokovic quería que Nadal persiguiera al tiempo, que deseara más segundos, más minutos, un respiro, y por eso atacaba y atacaba, sin entrar en peloteos, robándole centésimas al cronómetro. Del contraste de estilos, tensión máxima en la pista, el padre de Djokovic vestido con una camiseta de su hijo y la grada disparada en gritos y chillidos ("Idemo Nole!"; "¡Vamos Rafa!"), resultó un partido vibrante en las alternativas, emocionante por su significado y luchado palmo a palmo, sin concesiones ni dudas.
No dudó Nadal por tener los pies carcomidos por las ampollas, rojos de Betadine. No dudó Djokovic por haberse vaciado durante tres horas y 44 minutos en semifinales y contra Roger Federer. Y no dudó Nadal bajo el frío de la noche, según iba perdiendo puntos de rotura (6 de 26), o cuando golpeó las cuerdas de su raqueta, fideos contra su puño de gigante, disgustado por haber perdido un punto.
La gente asistió a esa lucha de voluntades con entusiasmo. Evacuado del estadio por la lluvia y el peligro de los rayos, hubo pitos, lanzamientos de vasos y llamadas a la policía, porque había quien temía un desastre ante tanta aglomeración en tan poco espacio. Nadie, sin embargo, quiso irse. Nadie cedió al agua, al futuro atasco de salida, a la posibilidad de que la final se reanudara otro día. Nadie, y había 23.771 personas, quiso abandonar el Corona Park, homenaje a los tenistas, resumen de lo que ocurrió sobre la pista: a los 24 años, Rafael Nadal ganó su noveno grande, se aseguró ser el tenista más joven en completar la colección de los cuatro torneos que forman el Grand Slam en la Era Abierta, y rindió el mejor tributo a su estajanovista capacidad de trabajo. El número uno llegó a Nueva York dudando de su saque y de su revés, presionado por el peso de la púrpura y de la historia. Debía lograr ganar consecutivamente sobre la tierra de Roland Garros, la hierba de Wimbledon y el cemento del Abierto de Estados Unidos, lo que nadie había conseguido nunca. A la vuelta de 16 días, el español dejó la ciudad que nunca duerme mecido en el más agradable de los sueños: campeón, mito y ya leyenda.
http://www.elpais.com/articulo/deportes/Nadal/completa/palmares/perfecto/elpepudep/20100914elpepudep_1/Tes
El tenista español supera a Djokovic y un parón por la lluvia para ganar el Abierto de Estados Unidos y completar el Grand Slam
JUAN JOSÉ MATEO | Nueva York 14/09/2010

Los truenos que suenan en la distancia no tienen nada que ver con los cazas del ejército estadounidense, que antes surcaron los cielos; no son, tampoco, reverberaciones, brutal el sonido, que correspondan al feroz golpeo de Rafael Nadal, que está ganando a Novak Djokovic la final del Abierto de Estados Unidos (6-4, 5-7, 6-4 y 6-2); y, ni mucho menos, forman parte de la fanfarria con la que se recibe a un grupo de marines portando la bandera estadounidense antes del encuentro. No, los truenos anuncian tormenta y avanzan las nubes negras que poco a poco van colocándose sobre la pista. No, los truenos avisan de la lluvia que viene y sirven de banda sonora a un partido que se lucha desde el corazón y las tripas, sin florituras. Y no, los truenos, brevemente retumbantes, son solo el preludio del agua, que por segundo día seguido suspende la final del último grande del año (6-4, 4-4 y 30-30 para Nadal), antes de que el español, el número uno, logre su noveno grande y un lugar preeminente entre los suyos: a los 24 años, se convierte en el séptimo tenista que ha ganado los cuatro grandes.
El encuentro nace entre señales que hablan de la batalla que viene. Están los cazas rompiendo a toda velocidad las nubes. Está sonando en el calentamiento Born to be wild (Nacido para ser salvaje). Está también la amenaza chispeante de las valquirias de Wagner y el dragón serigrafiado en la camiseta con la que Djokovic juega desde el principio el partido. El serbio, sin embargo, no arranca escupiendo fuego y chispas, no enseña garras y bífida lengua, sino que más bien parece una ligera lagartija. El número dos deja escenas preocupantes: una y otra vez, tras cada punto, se acuclilla como si tuviera agujetas o estuviera dolorido en los isquios. Pierde una pelota y se golpea con violencia la planta de ambas zapatillas. Cede un break, el segundo de la primera manga, tras recuperar el primero, y chilla, grita y revienta la raqueta contra el cemento, trozos de plástico por los aires, astillas como lágrimas golpeando al suelo, al tenista y a sus dedos.
Nadal lo observa todo cejijunto. Para él pudo ser la señal que indicara que había llegado el momento de dominar abrumadoramente el partido. Fue, sin embargo, el inicio de su propio suplicio. La final no se jugó con raqueta. Se disputó con el corazón y las entrañas, más que contra el rival, contra uno mismo. Los dos rivales compitieron encogidos, presas de los nervios, prisioneros de la historia. Nadal, perdidísimo con el revés, salió reforzado de ese duelo, pero solo después de pasar grandes sufrimientos.
Para empezar, el español, vestido de negro, gritón en el pasillo ("¡Vamos, vamos!") se encontró 4-1 abajo en el segundo set. Perdió nueve puntos seguidos. No encontró soluciones. Y fue desbordado, perdedor en el contraste de estilos. Nadal quería mover de una esquina a otra a Djokovic, desequilibrarle para que no golpeara con los pies bien plantados en el suelo, convertirle en un parabrisas. Djokovic quería que Nadal persiguiera al tiempo, que deseara más segundos, más minutos, un respiro, y por eso atacaba y atacaba, sin entrar en peloteos, robándole centésimas al cronómetro. Del contraste de estilos, tensión máxima en la pista, el padre de Djokovic vestido con una camiseta de su hijo y la grada disparada en gritos y chillidos ("Idemo Nole!"; "¡Vamos Rafa!"), resultó un partido vibrante en las alternativas, emocionante por su significado y luchado palmo a palmo, sin concesiones ni dudas.
No dudó Nadal por tener los pies carcomidos por las ampollas, rojos de Betadine. No dudó Djokovic por haberse vaciado durante tres horas y 44 minutos en semifinales y contra Roger Federer. Y no dudó Nadal bajo el frío de la noche, según iba perdiendo puntos de rotura (6 de 26), o cuando golpeó las cuerdas de su raqueta, fideos contra su puño de gigante, disgustado por haber perdido un punto.
La gente asistió a esa lucha de voluntades con entusiasmo. Evacuado del estadio por la lluvia y el peligro de los rayos, hubo pitos, lanzamientos de vasos y llamadas a la policía, porque había quien temía un desastre ante tanta aglomeración en tan poco espacio. Nadie, sin embargo, quiso irse. Nadie cedió al agua, al futuro atasco de salida, a la posibilidad de que la final se reanudara otro día. Nadie, y había 23.771 personas, quiso abandonar el Corona Park, homenaje a los tenistas, resumen de lo que ocurrió sobre la pista: a los 24 años, Rafael Nadal ganó su noveno grande, se aseguró ser el tenista más joven en completar la colección de los cuatro torneos que forman el Grand Slam en la Era Abierta, y rindió el mejor tributo a su estajanovista capacidad de trabajo. El número uno llegó a Nueva York dudando de su saque y de su revés, presionado por el peso de la púrpura y de la historia. Debía lograr ganar consecutivamente sobre la tierra de Roland Garros, la hierba de Wimbledon y el cemento del Abierto de Estados Unidos, lo que nadie había conseguido nunca. A la vuelta de 16 días, el español dejó la ciudad que nunca duerme mecido en el más agradable de los sueños: campeón, mito y ya leyenda.
http://www.elpais.com/articulo/deportes/Nadal/completa/palmares/perfecto/elpepudep/20100914elpepudep_1/Tes